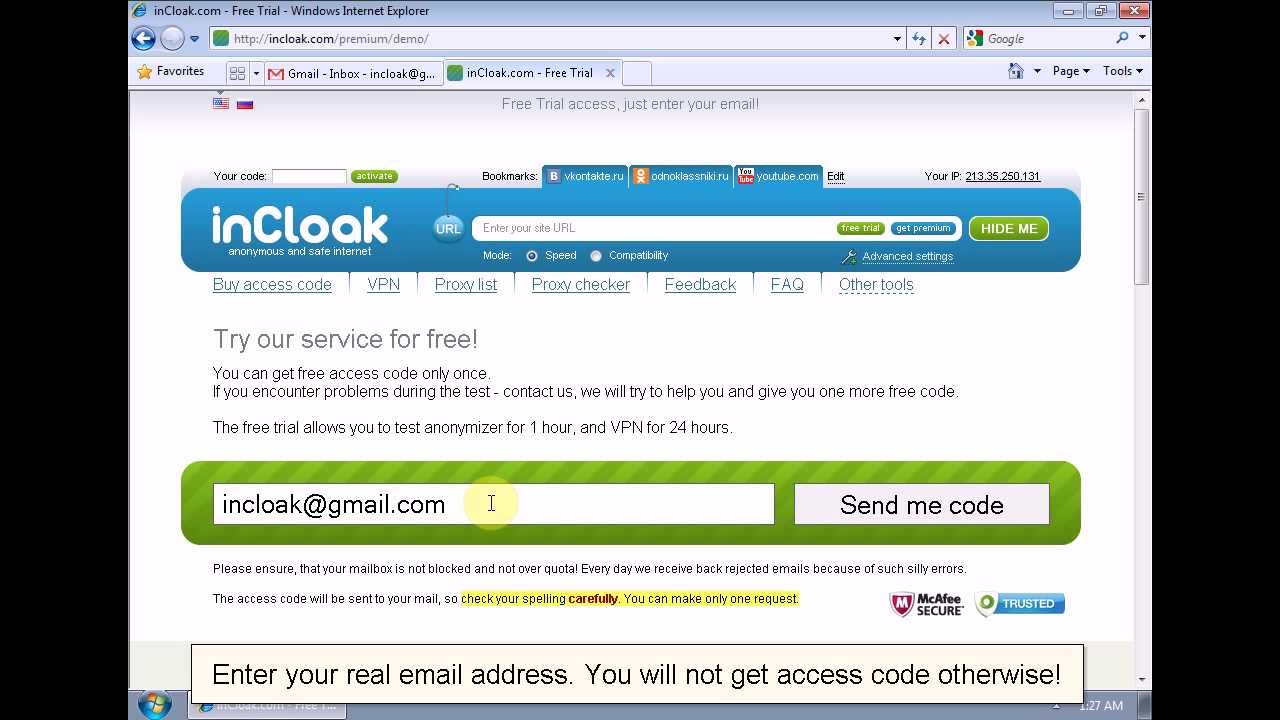Hace seis años que no escribo en mi blog, hoy de repente tengo ganas de hacerlo. Pasaron los festejos de año nuevo, se fue la resaca de una noche de fiesta y era el momento de encarar el episodio final de Stranger Things.
El último episodio hizo algo que parecía difícil: reconcilió a la serie con una parte del público que había quedado rumiando bronca después del volumen dos. No fue perfecto, pero fue honesto. Y a esta altura, Stranger Things ya no necesitaba sorprender, necesitaba cerrar bien.
La batalla final contra Vecna y el Mind Flayer podría haber sido más feroz, más caótica, más épica. Pero aun así funciona, porque entiende que el verdadero golpe no estaba en el ruido sino en lo que venía después.
Y ese epílogo… mamita. Una demolición emocional controlada. La despedida en la terraza de la radio no se mira, se vive. Ahí la serie baja el volumen, te mira a los ojos y te dice “esto se terminó”. El vacío en el estómago cuando suben las escaleras del sótano y le pasan la posta a la nueva generación no es nostalgia barata: es el peso de una era que se cierra.
No voy a fingir objetividad. Stranger Things me pega de lleno por razones personales. Fueron diez años de sillón compartido con mi hija, temporada tras temporada, creciendo junto a esos personajes. Y esos momentos no se analizan, se guardan. Quedan.
Además, nací en 1978. Estoy cableado de fábrica para que los ochenta me atraviesen como un rayo. Bicicletas, walkie-talkies, synths, monstruos y amistad sin ironía. Esta serie no solo homenajeó una década: me devolvió fragmentos de mi propia historia.
Stranger Things se despide sin cinismo y sin vergüenza emocional. Y eso hoy es casi un acto de rebeldía. No fue solo una serie. Fue tiempo compartido, memoria y un pedazo de vida que ya no vuelve, pero que supo irse de pie.